Una mujer en la cama - Clara Obligado
A Roco.
I
1
El día en el que decidí meterme en la cama no tenía nada de especial. Brillaba el cielo espeso y azul, y los pájaros emigraban hacia el
norte como todos los años.. No sería problema elegir un camisón apropiado, ya que el que me legara abuela Dora –parte de su ajuar de novia, blanco, con encaje y cintas en el pecho– era el que me quedaba evidentemente mejor. Por mera precaución até pequeños espejos a los barrotes de la cama. Tal vez me fueran útiles si necesitara confirmar mi imagen.
Al quitarme el batón y las zapatillas de cama, la cabecera de bronce lustrado tintineó un poco bajo mi peso. Los espejos oscilaban devolviendo luces rotas. Lamenté entonces no haber comprobado si las ruedas de la cama giraban, pero los muebles viejos están generalmente bien hechos y bastaría con unas pocas gotitas de aceite en el engranaje para que todo marchara como es debido. Eran recién las once de la mañana, y comenzaba a disfrutar con la posibilidad de quedarme leyendo una novela.
A eso de la una, me sobresaltó el teléfono.
–¿Mónica? Soy Hans ¿Es que no vas a venir al ensayo?
–No, pienso quedarme en la cama.
–¿Estás enferma?
–Voy a quedarme en la cama para siempre.
–¿Te has vuelto loca?
Para qué seguir. El teléfono volvió a sonar, y lo descolgué. Un rato después, gozaba imaginando mi lugar vacío en la función. En realidad, tampoco les sería tan complicado conseguir otro pianista, pero siempre agrada sentirse esencial. Creí ver el piano cerrado como un ataúd, el desorden de los instrumentos afinándose a la vez. Hans me podría reemplazar. El sol del mediodía entraba decidido por la ventana de la habitación, y levantaba pelusas efímeras que delimitaban un cono de luz rubia y polvorienta. Afuera, en el pequeño jardín de la casa, las chicharras chirriaban, y el rododendro transpiraría su primer aroma.
En el comedor de abajo almorzaban, pero no me echarían de menos. Ahora mi hermana no se podrá quejar. Me tendrá a mano todo el día, si es que se molesta en subir las escaleras. Marta protestaba abajo, no pongas los codos sobre la mesa, la comida a la boca y no la boca a la comida, no discutas con tu padre, en esta casa no se puede ni comer en paz. Cumplían con el sacrosanto ritual de un almuerzo en familia. Al oír el clic del teléfono, calculé que mi sobrina mayor había batido otro de sus records. Treinta y cinco minutos.
Era el momento oportuno para dormir una buena siesta.
Cuarenta y ocho horas después, suspiraba por algo caliente. Abajo, en el comedor, se repetían idénticos sonidos, y tanta era el hambre que creí distinguir hasta el suave tropezar de los fideos contra las gargantas. Tal vez, si fuera fin de semana, mis sobrinos subirían a pedirme dinero. Pero apenas si era jueves. Oí a Marta chancletear en la escalera lustrada.
–¿Qué hacés en la cama? ¿No te pensás levantar? Te van a reemplazar en el piano...
Qué desagradable que podía llegar a ser mi hermana. ¿Y era imprescindible que no se pusiera nunca los zapatos?
–No me voy a levantar nunca más.
–¿Y qué bicho te picó ahora? Bueno, vos sabrás. Es tu vida. Pero ni pienses que voy a estar
cuidándote como a una enferma. Si querés comer, ya tendrás que bajar la escalera.
Y se fue tranquilamente. Sólo lamenté que hubiera dejado la puerta abierta. Logré cerrarla estirándome mucho, y otra vez quedé sola.
Entonces, en una pequeña renuncia, volví a colgar mi teléfono con la secreta esperanza de que sonara. La habitación era grande y blanca. En la pared de enfrente, algunas fotos me devolvían una imagen perdida: el primer concierto, algunos veranos que me parecían ahora girones de sol, yo, pequeña, en brazos de mi madre, y Marta, tan seria y compuesta, parada a su lado. La última foto, con Hans, tomados de la mano, sonriendo. Me sentía lejana y absurda. Más tranquila, me reconocí en el espejo. Era bonita. Muy a pesar de Marta. Y, sin embargo, no me había casado aún. Las flores de la mesa de luz languidecían y en la jarra del agua se formaban burbujas pegadas al cristal. Tendría que recurrir a Hans, o comenzaría a hablar sola.
Las paredes se hacían densas con la luz del anochecer cuando Hans, por fin, llegó. Antes de que girara el picaporte redondo de bronce imaginé su cara rubia y bonachona, el enorme cuerpo blanco, la barba rizada hasta la mitad del pecho.
–¿Todavía seguís en la cama? Vamos, te traje comida. Pan negro, jamón dulce, y una botella de vino para que festejemos tu nueva vida. El director está furioso. No le gustan en general las mujeres, y menos si faltan sin previo aviso. Le dije que estabas con gripe. ¿Comemos aquí?
Llenamos las sábanas de miguitas de pan. Quizá fue el vino, quizá sentirme por fin protegida, pero empecé a besar a Hans, mordí despacito sus orejas, jugué con la barba rubia, mientras la habitación giraba un poco a causa de la ternura. Entonces me recostó entre almohadones y comenzó a acariciarme las piernas desnudas bajo el largo camisón. Iba desarmándome poco a poco, abriéndome en abanico con los primeros movimientos del placer. Hans se desnudó sobre mí sin dejar de besarme, enredándose un poco con el cierre de su pantalón mientras la cama gemía suave, sacudiendo los espejos, marcando el compás. Entonces fue que sonaron los golpes en la puerta, y la maldita voz de Marta que decía por qué no te vas a hacer esas cosas a otra parte que aquí hay chicos, a qué viene tanto escándalo, sabes muy bien que no lo voy a permitir. Hans eyaculó sin desearlo con los últimos reproches, y se incorporó avergonzado, para vestirse sin mirarme.
Y así fue como esa tarde decidimos irnos a vivir juntos, con cama y todo, y, a la mañana siguiente, en el camión de mudanzas, hicimos el amor como desesperados, y asombramos a los vecinos que nos vieron subir, poleas mediante, por la ventana del pequeño departamento de Hans.
2
Creo que en aquel tiempo logré convertirme en la amante ideal. Lo esperaba todos los días en la cama, con el camisón impecable, el pelo recogido en la nuca con un lazo, como en mis tiempos de colegiala.
El piso era pequeño y resultaba fácil, aun desde una pasar la escoba por el único ambiente, abrir los postigos, los geranios rojos de la ventana. Los vecinos, acostumbrados a las veladas musicales de Hans, no protestaban demasiado por el pequeño ruido adicional provocado por las ruedas de la cama de bronce, y hasta se acostumbrarían a medir el tiempo por el trasladarse del lecho hacia la puerta cuando el ascensor subía rápido por las noches, y llegaba por fin Hans.
Habíamos plantado un jazmín, que poco a poco llegó a cubrir el techo de la habitación; dormíamos abrazados y la luna entraba suavecita por la ventana. Galopábamos en magníficos viajes nocturnos y amanecíamos desnudos como niños, con las piernas enredadas.
–¿Qué has hecho hoy? –preguntaba Hans al llegar de los ensayos. Entonces lo tomaba entre mis brazos y le inventaba mil historias más plenas que la vida misma, historias entretejidas con el olor de los jazmines, las novelas que leía a la hora de la siesta, o la imaginación eternamente disparada durante la espera. Hans me escuchaba embrujado en mi rostro, columpiándose en juegos de imágenes inagotables. Por entonces yo pensaba que la vida era básicamente un beso oportuno, una palabra alumbrada en el momento más preciso, o una espera estremecedora y tierna.
Hans se entregaba tanto a mis historias, que no se dio cuenta de que el vientre me abultaba poco a poco, y que iba tal vez alejándome de él, mirándome a mí misma en los profundos espejos de la cama. También era cierto que por entonces Hans llegaba cada vez más tarde a casa, y que los vecinos habían perdido el norte de las pequeñas sacudidas de la cama, que por las noches marcaban el ritmo de sus sueños. Incluso una mujer, que vivía sola abajo y que no logró descubrir el origen de los rítmicos sonidos, se había acostumbrado a dormirse por las noches contándolos de uno a cien, como quien cuenta ovejas, y a dormirse acunada por ellos como un niño que teme a la oscuridad.
Hasta llegué a pensar que Hans ya no me deseaba, quizá por capricho o distracción de músico, más acostumbrado a pensar en su arte que en la vida que lo rodeaba.
Así que no me asombré cuando una mañana como cualquier otra mañana Hans me pidió que saliera un poco, que necesitaba estar solo.
–La casa es demasiado pequeña y el olor del jazmín me ahoga. Por favor, Mónica, es sólo el tiempo para reencontrarme. Cuando esté más tranquilo te llamaré.
–¿Te importa bajarme a la calle otra vez, con mi cama?
Era amable y comprensivo, así que a los seis meses justos de haber ascendido hacia las nubes amándonos aunque los vecinos nos miraran desde sus ventanas un poco azorados, bajé, sola, hasta la vereda.
–Aquí no se puede estacionar, señorita –dijo el portero.
Y Hans me ofreció galante dejarme en donde quisiera.
–Llévame a la plaza, junto al monumento del Fundador de la Ciudad.
En realidad yo también necesitaba estar sola. Probar que podía mantenerme por mis propios medios, como en los tiempos de la orquesta. Y, además, extrañaba la música. Tal vez allí, en el parque, lograra los domingos escuchar a la banda local o, simplemente, el canto de los pájaros llamando a su pareja durante la primavera.
La plaza era grande, y nos costó descubrir un lugar lo bastante íntimo como para no ser molestada. Decidí por fin quedarme justo detrás de la estatua ecuestre del Fundador que prudentemente señalaba con su dedo recto hacia el otro extremo de la ciudad. Los árboles pesaban sobre el césped, sin decidirse a levantar sus copas al cielo. El olor a humedad y la transpiración de la tierra a la hora de la siesta era lo basante agradable como para que considerara aquel lugar como ni nueva casa.
Me besó por última vez, y le pedí que no se olvidara de regar el jazmín. Pronto nos volveremos a ver, dijo, y entonces la garganta se me puso tensa y los ojos nublados al ver su gran espalda alejarse lentamente por el camino bien pautado del parque.
3
La primera impresión de la soledad suele ser difusa. Como encontrarse de pronto en un lugar demasiado grande, o que te sobre el cuerpo. Al mirar hacia arriba, vi la transparencia de la primavera en las hojas de los sauces. Estaba, por lo menos, a cubierto. El prudente Fundador de la Ciudad seguía mirando hacia adelante, señalando quién sabe qué ideal lejano mientras el caballo se apoyaba en sus patas traseras levemente flexionadas. Me pregunté cómo era posible detener de esa forma el movimiento, fosilizado más allá del gesto. Porque, en mi vida, en realidad, las cosas no habían sido así. Todo gesto venía acompañado de una respuesta inmediata que a su vez rompía el movimiento en diferentes direcciones; y nunca se podía volver atrás. Los garrones de las patas del caballo eran fuertes, y, por lo tanto, no era lógico que temiera que la estatua, en un corcovo súbito, se me cayera encima. Estaba, en fin, segura bajo la imagen rígida y la fugaz mirada de alguna eventual oruga. Las cosas habían perdido profundidad y yo misma me convertía en apenas un cuerpo tendido sobre la cama, que miraba con ojos recién inaugurados las agujas de sol que taladraban el techo de mi nueva casa.
Luego de inspeccionar el lugar, me asaltó la duda de si podría arreglármelas sola. En el fondo, no estaba demasiado asustada, y pasaron días de abandono placentero, de cielos que cambiaban lentos. De noche, los murciélagos sobrevolaban la cama, seguros en su ceguera, y me sentía protegida bajo el precavido aleteo.
Cuando se apagaba la luz del farol del pequeño camino de tierra, señal de que ningún alma humana cuidadosa de las leyes de parques y jardines debía pulular por aquellos rincones, desaparecía el parque y podía dormitar bajo el canto de los grillos. Pero, de carne somos, y al tercer día comencé a recordar con nostalgia las comidas en la gran mesa oscura de mi casa, a añorar incluso la voz rezongona de Marta, e incluso a Hans, con sus botellas de vino descorchadas a medianoche. Y pensé que ya era hora de hacer algo.
Como es sabido, el hambre es buena consejera, y al amanecer ya había resuelto el problema de la subsistencia, quizá como lo haría cualquier mujer en mi situación, sin las estrategias marciales que tal vez emplearía el Fundador de la Ciudad. Fue acercarme a la fuente y lavar con un gesto maquinal el camisón de abuela Dora hasta dejarlo brillante bajo el sol. Al ponérmelo, el grueso encaje de hilo candido insinuaba el pecho y me peiné en el ojo de mi pequeño espejo. Estaba hermosa, con la cara enrojecida por el calor de la siesta y de los árboles.
Y aquella noche comencé a hacer el amor cuando la luz del farol arrastraba al parque a la oscuridad más absoluta. Lo hice con los ojos cerrados, aunque bien sabía que sólo la estatua del Fundador de la Ciudad escucharía mis quejidos y los de mis eventuales amantes. Y también sólo él puede testificar que, por una noche inolvidable a la luz de la luna, pedí a mis galanes nada más que un juego de sábanas limpias, un camisón, y algo para comer durante el día. Respetaba cuidadosamente los turnos y horarios, y jamás permití que nadie rompiera el contrato establecido antes de comenzar a amarnos. Aquel era un trabajo tan honesto como el que ejerciera en los tiempos de la orquesta, aunque ahora era el cuerpo mi instrumento, y la disciplina me devolvía la conciencia de estar ganándome, en justicia, un lugar y un alimento.
Aprendí entonces, como cuando tocaba el piano, a graduar los ritmos interiores que permitían el placer a los demás. Desde el primer beso, al dulce crescendo del final, con el que el amor se hace posible, practiqué una serie de gestos lejanos. Nadie supo nunca mi nombre, pero, en honor a la verdad, es justo decir que tampoco jamás me lo preguntaron.
Como todo trabajo tiene su ley, traté de hacer el mío placentero para mi acompañante. Vi asombrada una noche que los hombres acostumbran a abrir los ojos como perdidos al llegar al punto exacto en el que todo se subvierte y derrumba. Entonces pensé que tal vez sería bueno poner en la cabecera de la cama uno de mis espejos, para que ellos se sintieran menos solos. Así logré un éxito asombroso en mi trabajo.
Otro día, aprendí, cuando hacía el amor con el cuidador de los jardines, que me traía manzanas y naranjas envueltas en crujientes hojas secas, que era la forma más práctica de relacionarme el mirar fijamente y repetir las últimas palabras del discurso de quien estaba conmigo.
–Me gusta que estemos juntos –dijo el cuidador de jardines.
–Que estemos juntos... –repetí. El cuidador me acarició emocionado.
–Sapés, en mi trabajo me siento muy solo. Todo el día pinchando hojas secas, recogiendo bolsitas de plástico, vaciando papeleras. Pero, cuando estamos juntos, es otra cosa, me escuchás, te conozco, te oigo, y me siento alegre.
–Me siento alegre –insistí.
Y el cuidador de jardines partió tan conforme que al día siguiente había difundido la buena nueva en todas las plazas de la ciudad, y desde entonces fueron mis principales visitantes los cuidadores de jardines que dejaban sus bolsas llenas de verde, de cáscaras y desperdicios colgadas en los barrotes de la cama.
Cuántas cosas ignoraba, pensé. Pero no pude evitar sentirme un poco triste.
Luego comprendí que nada es gratuito en la vida. Mis amantes me contaban tantas cosas que pronto supe algo sobre las estrellas; un astrónomo barbudo solía enseñarme el nombre de las constelaciones que giraban en torno a la cama, luego de hacer el amor, en aquel momento de intimidad suprema. Un diligente señor de traje oscuro, que me ofrecía una bandejita de papel de alumino con un trozo de pollo recién comprado en la rotisería de la esquina, me adiestró en cómo se lleva el activo y el pasivo de un Libro Mayor. Y también comprendí que la vida de casado es algo tan, pero tan absurdo, que nadie, en su sano juicio, la elegiría, como me lo aseguró un señor de traje gris, o de vaqueros y remera celeste, o tal vez vestido de hilo blanco o pantalón azul, cuya cara cambiaba tanto que me parecía increíble que fuese capaz de repetir siempre la misma frase.
Pero el mayor descubrimiento lo hice una noche en la que, luego de acostarme con un teniente coronel que acostumbrara a poseerme con violencia, sin quitarse siquiera las botas negras de cuero, vi que la cama se había movido ante las marciales sacudidas que, aunque escasas en número, eran capaces, en su vigor, de arrastrarme bajo otros árboles y otro cielo. No me cubría ya un sauce llorón, sino un álamo que elevaba sus ramas finas, como agujas, hacia el azul.
Me sentí liberada, pero invadida por la nostalgia, ya que la certeza de que me podía mover me llevaría hacia derroteros distintos, y todo abandono causa siempre algo de dolor.
También es justo decir que en aquel tiempo bajo los árboles no fui del todo desgraciada, ni del todo feliz, pero que, como tantas veces en la vida, los hombres que pasaron sobre mí no tuvieron otro efecto que el de mantener aún viva la imagen de Hans, su cuerpo infantil y algo torpe, su pequeña habitación mirando el cielo.
Todo movimiento es cambio, volví a pensar, y meciéndome suavemente, procuré llegar hasta el lugar más recóndito del parque.
Había allí una gruta artificial cubierta de musgo. En la misma puerta, un ángel vestido de celeste y con el pelo rubio guardaba blandamente la entrada, porque un poco más adentro, la mismísima Virgen de Fátima, vestida como en las estampitas de la infancia: una túnica blanca ceñida con una faja celeste a la cintura, los ojos de vidrio elevados al cielo, un triángulo de luz en las pupilas y una corona de estrellas de cinco puntas sostenida con un alambre en la nuca, me esperaba con los brazos abiertos. Rayos de madera dorada surgían de entre sus finos dedos.
Logré atravesar la entrada, y esa noche dormí el sueño profundo de los justos, mientras el ángel me poseía aleteando suavemente y me devolvía, por fin, blanca y pura.
Lo cierto es que para entonces ya estaba por dar a luz, y tal vez el instinto me había llevado a recogerme en aquel lugar en donde podría recibir a mi hijo lejos de las miradas de los demás.
4
La gruta era pequeña y húmeda. Detrás de la Virgen se acumulaban cáscaras de naranja apergaminadas y secas, bolsas de plástico, preservativos usados, y flotaba un olor a orín rancio que no condecía demasiado con aquel lugar santo, y que hablaba, en todo caso, de la falta de principios religiosos de los paseantes del parque. Me imaginé vestida de gala, cubierta con un velo, emocionada y niña, en las procesiones del colegio. "Je vous salue, Marie", cantábamos, a voz en cuello, setecientas niñas de uniforme azul, y, con una azucena en la mano, temblábamos un poco ante la voz que, trémula en el micrófono montado en el patio, nos anticipaba la vida:
"Mas siento al alejarme una agonía
cual no suele el corazón sentir...
En palabras de niño, ¿quién confía?
Temo, no sé qué temo, Madre mía,
por ellos y por mí...
"Dicen que el mundo es un jardín ameno,
y que áspides oculta ese jardín...
Que hay frutos dulces de mortal veneno,
que el mar del mundo está de escollos lleno...
¿Y por qué estará así?"
Entonces, conmovidas, jurábamos, todos los años en el día de la Inmaculada Concepción, ser puras, fuertes y fieles.
–Cuánto tiempo que ha pasado desde entonces –me dije melancólica. Y miré a la Virgen con un poco de nostalgia y esperando que respondiera a mis súplicas de antaño, pero la madre amantísima era de yeso y me daba la espalda, con los ojos disimulados hacia las nubes.
Allí me hubiera sido necesaria otra mujer que me atara a la cadena de partos de la historia, pero ella seguía inmóvil, inmóvil aún al sentir la urgencia de mi cuerpo empujándome hacia un tiempo diferente del de la infancia, inmóvil cuando me reconocí definitivamente sola.
Iba desorbitándome poco a poco, y comencé a habitar el ciclo de lo inevitable. Pequeños saltos en el vientre modificaban el espacio de la gruta y lo convertían en una noche interior, de ojos volcados hacia adentro, pelo derramado sobre la blanca almohada y temor a lo desconocido. Tenía la certeza de que la vida sólo podía continuar hacia adelante, arrancada de sí misma, y ni siquiera el miedo era capaz de reemplazar a la memoria.
Cuando me sentí vacía, pude por fin entregarme, y con un gesto sabio signado por otro gesto idéntico que venía repitiéndose desde siempre, aparté las sábanas y me desnudé. Tenía el pecho lleno, y las manos solas y sabias fueron hasta los barrotes de la cama para poder contener el galope que pugnaba dentro de mí. En el agujero del recuerdo, miles de burbujas rebotaron robándome el placer. "Has de sufrir, sufrirás, sufrirás, ésa es la ley", y las rechacé entregándome a mi propio cuerpo que me pedía que cesara de pensar. Entonces me puse en cuclillas y me aferré al elástico de la cama para empujar con fuerza. La violencia fue creciendo en forma desmesurada, arrancando los ojos de sus órbitas, crispando los dedos, golpeando el bajo vientre con un insoportable deseo de reventar. Acosada por mí misma, grité, no de dolor, sino porque la muerte se me acercaba y la curva iba convirtiéndose en una noche negra más allá de toda medida. Me sentí sola e irreemplazable, angustiada hasta el fin. Cinco fueron los partos. Cinco veces la vida reventó de placer, de violencia y de miedo.
Del primer parto nació una mariposa, hija del ángel que custodiaba la entrada de la gruta. Era bellísima, con alas transparentes y amarillas. Quise retenerla suavemente con dos dedos, pero se alejó volando más alto, más bajo, bailando casi, hacia el pequeño círculo de luz que marcaba la entrada de la cueva. Llegó luego una muñeca de ojos azules, pelo de lana rubia, cuerpo de firme paño y un jazmín en las trenzas, fruto de mis amores bajo la luna en el pequeño departamento de Hans. Luego vinieron al mundo cuatro hijos siameses y monstruosos, de rostro ambiguo y padre desconocido, hijos de las noches con los ojos cerrados detrás de la estatua del Fundador de la Ciudad. Movida por un deseo absurdo les conté los dedos de las manos, y vi que tenían ocho en cada una. En cuarto lugar alumbré un cerdito sucio y redondo que salió de mí y se arrastró hasta el pecho para succionarlo, sin tener en cuenta que aún no había terminado de parir. Gruñía preocupado sólo por sí mismo, y me debilitó tanto, que el último parto fue agobiante y duro, pues el cerdito me robaba poco a poco toda aquella desbordante energía. Pero así y todo, volvió a reventar la vida, y, en quinto lugar, tal y como la esperaba desde siempre, nació la canción más hermosa del mundo.
Entonces, por fin, pude llorar. Y lloré tanto que las lágrimas inundaron la cueva de la Virgen, y allí lavé mi cuerpo y devoré como un animal hambriento las cuatro placentas que aparecieron entre mis piernas. Vi que faltaba una, pero estaba tan cansada que no logré encontrarla en el desorden provocado por el alumbramiento de la mariposa, la muñeca, los cuatro siameses, el cerdito, y la más hermosa canción. Los tomé a todos en mis brazos y quise dormir. El cuerpo me dolía tanto por el esfuerzo, y estaba tan abismada por lo que había surgido de mí, que llegué a creer que nunca más podría cerrar los ojos. Pero dormí durante cuatro días con sus cuatro noches, y, al despertar, vi que alguien había ahogado a aquellos cuatro pequeños monstruos que tal vez no merecieran la vida, y que una niña malévola huía por el camino gris que llevaba a la cueva de la Virgen, apretando en su manita a la muñeca de ojos azules, pelo de lana, cuerpo de tela, y jazmín en las trenzas.
El cerdito crecía por instantes y había mamado tanto, que me sentí débil y moribunda. En los cuatro días que pasé durmiendo, el animalito había ensuciado la cueva que ahora olía a leche rancia, a vómito y a excrementos.
Fue entonces cuando pensé que ya era hora de abandonar mi refugio, con el cerdito en brazos, y cantando, embrujada , la más hermosa canción.
II
1
Sabía cambiar pañales, calentar biberones, acunar niños. Pero la maternidad, la propia maternidad, no admite ensayos.
Nunca se tiene demasiado claro qué es lo que va a nacer. Tal vez si mi instinto se hubiera desarrollado en libertad, como el de los animales, a esta altura tendría un nido o escondrijo en donde descansar. Pero estaba acostumbrada a una casa de ladrillos, sólida y estable.
Bueno, tengo al menos cama y provisiones, pensé. Tampoco puedo quejarme. Había vuelto a ponerme el camisón de abuela Dora, y en el pequeño surtidor del parque me lavé hasta sentirme entera.
–¿Podré quedarme en el parque? –De todas formas, no valía la pena preocuparse por el futuro. Tal era la tensión del ahora.
Y así comencé otra vez a vivir, al calor de los sauces llorones que bordeaban el estanque artificial del parque. En cuanto al futuro, ¿quién tenía tiempo de preocuparse por el futuro? La canción me exigía que la cantase, que la cantase por lo menos durante doce horas al día.
–Desafino –pensaba–, nunca lo haré realmente bien.
Pero, todos los días al atardecer, durante un efímero minuto, lograba pasear armónicamente entre sus intrincadas notas, y esta escasa plenitud terminaba por calmarme. En realidad, vivía entonces en función de aquel momento que llegaba siempre, como llega irremediablemente el viento en un día de mucho calor. Sin esperarlo, gratuito y alegre.
En cuanto al cerdito, crecía a ojos vista. Limpio, rozagante, tan envuelto en sí mismo como el primer día, el animal me daba muchísimo trabajo. No había logrado aún desprenderlo de mi pecho, en donde mamaba sin cesar. Incluso me ruboricé al darme cuenta de que había sustituido todo placer sexual por aquel mínimo y constante succionar, pero lo cierto es que gozaba mucho y que, al tiempo que el cerdito entrecerraba satisfecho sus pequeños ojos estirados, yo me adormecía en un estado muy similar al que sucede al amor. Pero la canción me exigía que despertase, que volviera a ensayarla, y así, durante los primeros seis meses que siguieron a los partos, no logré dormir.
A todo esto, mi permanencia en el parque terminó por ser descubierta por los niños que se perdían de sus madres, por los vagabundos que pernoctaban allí, por los pequeños animales huidizos. Muchas veces me sacudieron de mi precaria somnolencia los labios de un pequeño que aprovechaba mi distracción para mamar del pecho libre, y que se alejaba con las mejillas arreboladas, por la succión de algún pordiosero hambriento, o la de las ardillas que correteaban por sobre mi cabeza.
Había pasado justo un año allí junto al lago, cuando una mañana el cerdito decidió bajarse de mi lecho e intentar sus primeros pasos. Me sentí orgullosa mientras tarareaba la canción y lo veía tan frágil, pero la garganta se me crispó al advertir que, luego de unos primeros brincos alegres, el animalito se alejaba trotando por un sendero del parque. Me reconocí vacía frente al espejo, y entonces me di cuenta de que hacía un año que no me veía el rostro, y que la cara que ahora reflejaba el cristal me resultaba irreconocible.
Pero la partida del cerdito me dejó, por un lado, el pecho libre, y allí se recostó por primera vez la más hermosa canción. Por otro, recuperé la posibilidad de movimiento en la cama, y alegre me senté en cuclillas, y miré por primera vez la puesta del sol.
2
Y vi que el sol volcaba justo en el punto opuesto a sí mismo una franja azul y rosa que daba la vuelta al mundo. Y al cerrar los ojos la ciudad se esfumaba en la bruma de mi propia infancia. Ese año (¿cuántos habrán pasado ya, quince, veinte?) mi abuelo murió, y su muerte fue tan inmensa que invadió la atmósfera. Su silla estaba vacía en la entrada de la casa, y ninguno de nosotros se atrevió a tocarla, como si en ella continuara aún sentado. Cuando Marta por fin lo hizo con sus ojitos malvados, comprendí que no lo vería nunca más. Lo imaginábamos entre las nubes, desarmando el humo de la pipa, en los árboles que había plantado y que pautaban el terreno. Mamá lloraba al caer el sol mirando el ocaso, y Marta permanecía de pie a su lado sin atreverse a tocarla, tan privado era su dolor. Morir en la ciudad era muy diferente. Se roba a los cadáveres de madrugada, y, tapándose la cara con vergüenza, la familia cubre con tierra la tumba impúdica que se amontona entre otras tumbas, que esperan otro gesto furtivo para cerrarse.
Tal era la magia de la evocación que me creí aún en sueños cuando vi que la mismísima Marta se acercaba ahora. ¿Cómo iba a imaginar que ella, tan casera, iba a tener la maldita idea de pasear ese espléndido domingo con mis sobrinos justo, justo por el parque en donde yo vivía, sin más problemas que los de la maternidad? ¿Cómo suponer el aluvión de niños, la cara asombrada de mi cuñado, y el espanto de la misma Marta al encontrarme, con cama y todo, acunando a la canción?
—¡Mónica! ¿Qué hacés aquí? ¿Y Hans? Te habrás casado, supongo; ese hijo será legítimo. ¿Es varón o mujer? ¿Ya está bautizado? Y además, ¿qué demonios estás haciendo en cama en la mitad del parque?
Creo que más me asombró el insólito orden de las preguntas que la extraordinaria irrupción de mi hermana. Recién entonces me di cuenta de que no había cumplido con el ritual.
—¡Pero, Mónica, si dentro de esa mantilla no hay nada! ¿Qué es lo que estás meciendo?
Los niños apoyaban sus bicicletas sucias sobre las sábanas. Mi cuñado tiraba el humo de su cigarro justo en la cara de la más hermosa canción.
–Es mi hija. Es la canción más hermosa del mundo.
–Mónica, te has vuelto irremediablemente loca. Ya suponía que esto iba a terminar mal. Si se lo habré dicho a nuestro pobre padre. Se te han permitido demasiadas cosas desde chica. Y no sólo te vas de casa con un hombre, y yo tengo que andar inventando historias realmente increíbles para que la gente no hable, sino que además te venís ahora con esto del hijo. Un hijo es algo bastante más complicado de ocultar, no sé si te habrás enterado... ¿Y ahora qué vamos a hacer?
–Nada. O, por ejemplo, dejarme en paz. Olvídate de una buena vez de que me has visto, y ya está.
Pero era imposible. Al calor de la disputa, los paseantes del parque se habían reunido en torno a mi cama, y murmuraban entre sí sonidos oscuros.
Es cierto que Marta había salvado siempre y con garbo el honor de la familia. Tenía un arte especial para disimular las cosas, y hasta cuando mi cuñado tuvo una amante, y eso que era rubia y con una cara de fulana que se caía, ella supo hacerse la desentendida hasta que volvió al hogar, claro que despues de amenazarlo con llamar a la policía o con contarle todo a sus padres. El había vuelto tranquilo, porque tampoco era cuestión de montar un escándalo justo cuando venía un ascenso en el trabajo, y era necesario tener una mujer simpática y evanescente para presentar en las fiestas de la empresa.
Con el mismo criterio, Marta salvó la situación. Le brillaron los ojos: había tenido por fin una idea.
–Rápido, una ambulancia, ¡mi hermana está por dar a luz!
Y cuando pude reaccionar ya estaba dentro del vehículo que gemía entre los coches, y me llevaba de prisa a la clínica, y Marta que tomándome de la mano decía no te asustes, eso pasa porque es la primera vez, todo va a ir bien, yo voy a estar a tu lado, que para eso soy tu hermana.
3
Por algún increíble azar había sido transportada en mi cama, y esto no parecía sorprender siquiera a aquellas mujeres que gemían y se contorsionaban gritando tras el pulcro cristal que rezaba Sala de Dilatación. Tomé conciencia de que era imposible evitar la liturgia. Y ahora sobrevendría el castigo. En las paredes blancas la imagen de una enfermera llevándose un dedo a la boca indicaba silencio en medio del estrépito. Y decidí gritar, porque ésa era la contraseña.
Las mujeres, al arreciar las contracciones, eran retiradas con urgencia, entre los insultos de las enfermeras a las primerizas, los nervios de los aturdidos padres, y la dureza del médico. Ustedes lo quisieron tener, así que ahora no se quejen. Una náusea fuerte me revolvió el estómago cuando una enfermera de ojos celestes y fríos me colocó una aguja en el brazo. Luego me afeitaron el pubis, y en la urgencia me empujaron con cama y todo hacia una puerta gris que decía Paritorio, donde me ataron con las piernas abiertas, mientras una matrona me apretaba el vientre. Gritaron hasta que la habitación giró ennegrecida y mis lamentos fueron los reales. Me desmayé al escuchar es una niña, y volví a despertar en el cuarto lleno de flores.
¿Me habría muerto? ¿Habría muerto por fin? Pero en la penumbra apareció la cara roja de Hans que me entregaba un ramo de flores amarillas, y mi hermana me puso entre las manos, arropada y cálida entre las mantillas vacías, a la más hermosa canción.
–Felicidades, querida, ¿qué nombre le pondremos? Dejame tenerla en brazos. Es tan bonita. ¿No se parece a mí?
–Pero Hans qué estás diciendo. A tu hija se la llevó una niña en el parque. Era una muñeca de trapo, de buena tela, con trenzas de lana y un jazmín en el pelo...
–Sí, Mónica, tranquilízate, estás aún nerviosa.
–Era una hermosa muñeca, es verdad. La hubiéramos querido. Pero yo me dormí durante cuatro días y cuatro noches, y no pude cuidar de ella. Es que estaba sola...
–No te preocupes, ahora nos casaremos, y todo volverá a ser como antes.
Entonces yo sólo deseaba tiempo para pensar, para reponerme. Tenía que huir, pero un cansancio intenso me impedía erguirme siquiera en la cama. Tiempo. Sólo así lograría escapar de la trampa.
Marta había acumulado sobre la mesita montones de pañales, saquitos, gorros con cintas y encajes, biberones, animales de peluche, colonias, talcos, trajecitos de lana inútiles para la hermosa canción. Pensé que aquel era un mundo absurdo, mientras cerraba los ojos intentando dormir.
Al despertar, vi que las madres mecían a sus hijos. Prolijas enfermeras los acercaban en sus cunas que chirriaban suavemente, y ellas los cobijaban con ternura. Por suerte Hans y Marta se habían marchado. Me colocaron a la más hermosa canción entre los brazos, y vi asombrada que las mujeres mecían espejos en lugar de niños, y que los acercaban al pecho para nutrirlos.
A mi lado, la mujer de un corredor de carreras de coches cantaba suavemente a un pequeño espejo retrovisor que reflejaba las imágenes con una crueldad innecesaria. En otra cama, la esposa de un adinerado banquero cambiaba pañales a una gran luna de pared, de marco cubierto por láminas de oro y con un cierto dejo barroco en el estuco. El cristal aumentaba el tamaño del rostro de su madre y la hacía sentirse aún más grande y hermosa. Una joven soltera alimentaba a un pequeño espejo de cartera cubierto con una gamuza, y lo calentaba con el aliento a fin de borronear su imagen. Mientras tarareaba la hermosa canción, pensé que nada tenía sentido, y mecánicamente eché un poco de talco en las mantillas vacías que la enfermera había colocado entre mis brazos.
4
Durante tres días iguales y grises contemplé alternativamente a madres meciendo sus espejos, enfermeras que arrastraban cunas, carritos y bandejas, a Hans y a Marta. Tal vez por el mismo hastío no pude reaccionar cuando una mañana idéntica a otras mañanas Hans me tomó del brazo, me ayudó a vestirme, y, con cama y todo, me condujo de nuevo a su pequeña casa.
El jazmín había crecido considerablemente. El resto era el olor de entonces, la luz de alegre mañana. Casi sin quererlo, me miré en los espejos de la cama, y vi que mi pelo oscuro estaba atravesado por un hilo blanco. Mis manos tampoco eran las de antes. Las palmas, sí, lisas, dibujando destinos y mañas. Pero, al voltearlas, descubrí las primeras venas que transparentaban la sangre pálida. Había pasado tanto tiempo desde que dejara la casa de Hans.
Además, él había acumulado en la pequeña habitación clarinetes, un trombón, un piano de segunda mano, un atril y un contrabajo. Indudablemente, Hans no contaba con mi regreso. Y, ¿cómo haría para moverme con cama y todo en un espacio tan reducido? Un sol fuerte encuadraba el azul de la ventana mientras el aroma del jazmín subía ahogándome un poco, y el olor de la madera y los metales embargaba el aire.
La luz iba rompiéndose en mil tonos diferentes y yo apenas si lograba rodar un poco para quitar el polvo con un plumero de cabo largo, que alcanzaba los pequeños recovecos y las gráciles cinturas de los instrumentos.
No puedo decir que por entonces Hans fuera precisamente rico, pero todas las tardes iluminaba la puerta de casa con cajas de bombones, camisones nuevos, ropa para la pequeña canción.
En esos días cantaba tan suavemente que apenas si me llegaba a oír. Dejé de mirarme en los espejos, porque no quería ver las pequeñas arrugas que me marcaban la boca, y Hans crecía tanto que llegó a invadir mis sueños.
–Ahora somos felices –decía.
–Somos felices –repetía yo como había aprendido en el parque, y mientras bordaba la puntilla que vestiría de blanco a mi pequeña canción en el día de su bautismo. La llamaría Adela, que en griego quiere decir La Desconocida.
Yo temía la oscuridad, sus sonidos, porque al caer la luz las cuerdas invadirían la casa con sus breves chasquidos, el crujido de la madera como pasos minúsculos, y los parches que se replegaban, quejándose. No podía casi moverme después de la oportunísima compra de los timbales, y la luna hería como una yema de metal los bronces diseminados que habrían de sellar mi definitiva inmovilidad. Llegué a temer la muerte bajo alguna avalancha musical y me sobresaltaba con cualquier roce de la brisa.
–¿Y si te bajaras de la cama? Pronto Adelita cumplirá un año, y necesita que le enseñes a caminar. Tenés que preocuparte de que no rompa los instrumentos, o de que no toque todo con sus manitas sucias.
Lo miraba absorta. ¿Dónde vería a la canción? Pero él la tomaba en brazos, la colocaba arrullándola entre almohadones, como si fuera una niña corriente y moliente. Hasta llegué a pensar que era yo quien desvariaba, y que mi hija existía con cuerpo y alma. ¿Que Adela ensuciaba la casa? En realidad, yo pasaba horas y horas perfeccionándome en ella, pero nunca había logrado verla.
Por fin, vencida por la rutina, cuando Hans volvía temprano a casa y me pregunta dónde está mi hija, yo le señalaba según mi capricho las patas del piano, la espalda de un violoncello, o el marco de la ventana, hacia donde Hans corría angustiado porque la niña podía precipitarse sin remedio. Y así, un día puso rejas protectoras, y hube de resignarme a ver el cielo recortado en cuadritos de alambre.
5
Era el letargo tan grande que nada hubiera roto su precario equilibrio: ni la total inmovilidad, ni las acuciantes propuestas de Hans para que bajara de la cama, ni su maldita costumbre de ver a Adela corriendo por la casa y en situaciones peligrosas.
Pero una mañana no pude despertarme, y apenas si logré vagabundear un poco sobre las notas de Adela, y al llegar a casa Hans me encontró dormitando, asombrada de que ese día no hubiese salido el sol.
Hans parecía dichoso, pero yo sólo lograba verlo en sueños cuando sentía que algo pesado me oprimía hasta vencerme el cuerpo. Es verdad que se quejaba un poco al ver que la casa no estaba demasiado limpia, pero permanecía tranquilo al ver que Adela crecía como una niñita normal, y luego se echaba junto a ella en la cama que ahora resultaba pequeña, invadida como estaba de partituras que se habían acumulado bajo la almohada, entre las sábanas, sobre los márgenes del colchón. Su sueño era inmenso como el mundo, y sólo cuando lo escuchaba roncar lograba salir de la región de los sueños que amenazaba con devorarme.
Y llegué a soñar que dormía, y entonces volvía a mi infancia, y el camisón de franela con motas rojas, y los ronquidos de mi padre que hacían vibrar las paredes de la casa. Era cuando Marta me tomaba de la mano –despertá, des-pertá–, y atravesábamos el pasillo a oscuras temiendo a los espejos. La planta de los pies se ceñía al tejido de la alfombra de la sala. Luego, la madera un poco fría del pasillo, y las dos con el oído atento y temeroso en la puerta de la habitación de papá. Por entonces ya había muerto nuestra madre y por el ojo de la cerradura veíamos el cuerpo enorme expandido sobre todo el colchón, borrando recuerdos, o, tal vez, disfrutando, quién sabe. Y una de esas noches me asomé temblando a la cerradura, y era el cuerpo de Hans el que roncaba, y entonces me miré el camisón y vi consternada que estaba sucio. Que mi cabeza se levantaba varios palmos más allá del picaporte del cuarto, que Marta ya no estaba conmigo, y que mis manos casi sin quererlo me cubrían el rostro porque un sollozo me sacudía la espalda. Fue entonces cuando, a pesar del miedo, decidí partir.
6
Huir. Había huido ya tantas veces, aún sin darme cuenta. Pero ahora lo que interesaba realmente era la forma concreta de deslizarme escaleras abajo, con cama y todo.
¿Cómo hacerlo sin romperme la crisma? Me imaginaba galopando por los escalones bien lustrados hasta que el colchón, en un corcovo final, me arrojara contra algún descansillo. Poco digno, es verdad, poco digno de terminar así con tan dura resistencia en la cama. Y además, ¿por qué demonios me había metido en la cama?.
Dudaba seriamente que Hans me bajara otra vez por propia voluntad. Ya no podía contar con nadie.
Maldita sea, ¿cómo me había dejado atrapar así?
Debía entonces hacer esfuerzos feroces para mantenerme despierta, y, con los codos en la ventana, vi cómo un ciego golpeaba la esquina de la calle para medir exactamente las distancias, y entonces se me ocurrió que era eso lo que necesitaba, un bastón, que asiéndose a los barrotes de la pasarela pudiese impedir que me precipitara.
Tiempo tenía, sí, siempre que lograra no dormirme. Adela corría poco riesgo, pues al no tener cuerpo, malamente podría lastimarse. Sólo debería atar bien firme el colchón a la cama, y conseguir un bastón o un paraguas para sostenerme a medida que descendía.
Pero, ¿dónde conseguir un paraguas? Hans los detestaba, y luego de perder unos cuantos –uno plegable, regalo de su auela, uno con mango de carey, de seda bien ceñida, que había comprado en Italia, otro que se abría como alas de murciélago viejo y goteaba allí donde la tela se había desprendido de las varillas–, había decidido reemplazarlos por un impermeable y un sombrero muy usado, que chorreaba copiosamente sobre sus hombros cuando la lluvia era demasiado fuerte. Evidentemente, yo tampoco usaba paraguas. ¿Pedirle a Hans que me regalara uno, viviendo como vivía, en una cama? Absurdo.
Descorazonada, me alejé de la ventana y pasé la vista por la pequeña habitación. Los instrumentos me parecían especialmente hostiles ese día en su quietud nada cómplice, y las ideas volaban sin terminar de concretarse. Asombrada de mi propia pasión, golpeé el piano con un puño y el temblor hizo vacilar las partituras apoyadas en el atril.
Lloré de impotencia, y las lágrimas borroneaban los colores, dilataban el aire de la mañana. Mojaban la almohada y me impedían volver a dormir. Gemí como un animal dolorido, sacudiendo la espalda, y vi en los pequeños espejos de la cama mi cara hinchada y fea, la boca entreabierta, la nariz tapada, y respirando con dificultad y entre hipos, vi el reflejo burlón de un saxo apoyado en la cabecera. El saxo describía una ese desgarbada que interrogaba mi rostro dolorido, una ese, es decir un gancho, una pregunta, una mano propicia para sostenerme de los barrotes de la barandilla sin precipitarme escaleras abajo.
De allí en más todo fue simple. Uniendo cinturones até el colchón al elástico, anudé las sábanas, abracé tiernamente a la canción, y, saxo en mano, comenzó la huida.
La cama cabía justa en el hueco de la escalera. Rozaba apenas uno de los lados del colchón contra la pared, pero esto, lejos de complicar las cosas, las hacía más sencillas, ya que la sostenía en su lento descender. Una vez más agradecí la vieja factura de los muebles, las ruedecitas bien aceitadas que permitían bajar con suavidad. Apenas si tenía equipaje. Nada había realmente mío en aquella casa, si no contamos el jazmín, que cubría el techo y las paredes, y que ciertamente era imposible de recuperar.
Ya en la boca abierta de la escalera miré hacia atrás, hacia el claro provocado por mi ausencia, y vi tranquila que los instrumentos se acomodaban con el lento deslizarse de los objetos buscando el espacio, y pensé que tal vez Hans ni se diera cuenta de mi ausencia, si es que tardaba lo suficiente en regresar.
La solterona del piso de abajo me miró un tanto azorada cuando se asomó a la puerta de su casa que rezaba "Corazón de Jesús, bendice a todos los que entren en esta morada", pero bien es cierto que no interrumpió mi descenso. Tal vez porque tenía la cara brillante de crema y el batón un poco sucio, o porque temía que escapara alguno de sus gatos si dejaba la puerta abierta.
–Buenos días.
–¿No ha visto usted al lechero?
–Hace dos días que no pasa –le contesté–. Ahora mismo bajo a ver qué sucede.
–Por favor, luego me lo dice.
–Por supuesto, y buenos días.
Cerró la puerta de su casa y ése fue el único encuentro que tuve en la escalera, si exceptuamos a los chicos del tercero que bajaban corriendo al colegio, pero que se limitaron a pasar entre las patas de la cama sin inmutarse, persiguiendo las canicas que habían rodado unos segundos antes.
–Buenos días –dije. Pero ni siquiera me contestaron.
A llegar abajo me dolían los brazos. El saxo estaba marcado con pequeñas heridas en el metal que los barrotes habían abierto, pero todavía se podría usar, así que lo dejé en el gran buzón de Hans, y miré en la vereda casi desierta el gris ambiguo de la mañana que se asomaba al final de la calle. El empedrado era negro oscuro y los faroles de la noche comenzaban a apagarse.
7
Cuando volví a sentirme sola, comencé a maldecir. Abominé mi vida. Las acciones se habían convertido lenta mente en la sensación de una acción. Nada había hecho de verdad. Nada. Ni siquiera la canción, que ingrávida sostenú entre mis brazos, podía garantizar su existencia. ¿Qué era yo en ese tiempo? ¿Y por qué había vuelto a huir? ¿Por qué, en definitiva, me había metido en la cama?
La grisalla del amanecer comenzaba a pintar las veredas. Oía las escobas frotando el suelo sucio, las primeras mujeres somnolientas, que hasta en batón cumplían con la ordenanza municipal de tener limpia la entrada de su casas antes de las nueve de la mañana. Algún escolar tempranero hacía sonar sus pasos lentos, y poco a poco el sonido de la mañana iba integrando nuevos registros.
¿A qué pertenecía yo? ¿Cuál era mi sonido en el pentagrama matutino, nuevo y viejo, pautado hasta el infinito? Y comencé a cantar, como último recurso, o como forma impensada de sentirme viva.
–Por favor, más bajo –me gritaron desde el primer piso. Bajó el portero con la escoba en la mano y restregándose los ojos.
–¿Qué hace usted aquí? –como era imposible responder a algo que yo misma ignoraba, seguí cantando, y cada vez con más fuerza. Comenzaba a sentirme un poco mejor.
–No puede quedarse en la vereda con la cama.
–¿Y por qué?
–Porque tengo que baldear. Además los vehículos no pueden detenerse aquí, a menos que sean de reparto (y usted, evidentemente, no es de reparto), y eso sólo hasta las nueve de la mañana. Mire, está frente a un garaje. Le van a poner una multa del tamaño de una casa.
–Entonces, bájeme a la calle.
–Está bien.
Primero la cabecera, con la lentitud y el cuidado que da estar haciendo algo absurdo sin querer reconocerlo. Luego, los pies. Ya estaba estacionada como un coche.
Comenzaba el movimiento en la calle.
Con los estacionamientos –buses escolares, hombres casi dormidos que acudían al trabajo, taxis que esperaban pasajeros–, me vi desplazada hacia la esquina. Logré doblar suavemente, tomada del farol, y las ruedas de la cama respondieron complacientes a mi deseo.
Así me vi arrastrada lejos del barrio, lejos de Hans. Cruzar las calles era quizá lo más difícil, pero, como quien acompaña a un ciego, me llevaron a la rastra damas solícitas que salían de hacer las compras a eso de las diez de la mañana, hombres probos de traje y corbata que me miraban extrañados pero sin preguntar, algún adolescente cargado de granos. Era mucho más fácil de lo que había pensado. Con tal de no preguntar, la gente colaboraba.
Mi mal humor de la mañana se fue disipando con el vértigo del movimiento. Adquiría ahora una velocidad superior a la de los últimos años, si tenemos en cuenta que mis viajes autónomos se habían limitado a los mínimos paseos en el parque, o al escaso ajetreo que imponía la limpieza del piso de Hans. Y cantaba cada vez mejor. Amaba a la pequeña canción, en realidad ya no tan niña, que surgía casi espontánea, dulce y rara como la sombra de un árbol un día de mucho calor.
Incluso caían sobre mi cama algunas monedas dejadas por confundidos paseantes, que sin duda creían que era ésta una forma novedosa de pedir limosna, y, en pleno mediodía, me compré una enorme barra de pan y un racimo de uvas verdes que me calmó la sed. Creo , incluso, que era feliz.
Mi recobrada libertad, el placer que estremecía nuevamente mi cuerpo me impidió tal vez darme cuenta de que quedaba atrapada enre dos grandes coches: un Cadillac modelo 47, de negro fúnebre y brillantes paragolpes plateados, y un coche deportivo rojo, sin capota. Imposible salir. Estaba atascada.
Me había detenido frente a una gran casa de muebles. Las arañas de cristal brillaban quebrando luces y colores. Grandes carteles rezaban "No busque más, aquí tenemos el dormitorio que usted siempre ha soñado", "Semana de los enamorados. Créditos a sola firma". En la vidriera, una gran cama de cuero blanco, con radio incorporada a la cabecera, dos coquetas mesas de luz adosadas, con iluminación difusa al alcance de la mano, harían probablemente el placer de alguna joven pareja, que no sólo contaría con noches orgiásticas, sino también con el maravilloso regalo de una cómoda remarcada en dorado, y, casi a precio de costo, dos encantadoras sillitas para colocar en cualquier esquina de la flamante habitación. Y, por apenas un poco más, un espejo ovalado con enormes clavos para sostenerlo en la pared.
Yo seguía cantando, mientras pensaba qué cartel correspondería a la venta de mi cama: "¿Duerma tranquilo como nuestros abuelos", o bien "La moda de antes al servicio de la mujer de ahora"?
El dependiente del comercio me miraba cuando cerró la pesada puerta de cristal. Se agachó torpemente para meter la llave en el candado que aseguraba que nadie robaría por la noche tan espléndido dormitorio, y con un chirrido desagradable y agudo bajó la cortina metálica pintada de negro que, si bien no impedía gozar de la visión de los muebles, sí los enmarcaba en una inmensa jaula.
Al otro día el dependiente vino acompañado por un señor bajito. El corte de su traje azul de lanilla no era del todo convincente. Las solapas demasiado amplias y la camisa de cuello grande hacían que su rostro surgiera como el de una tortuga. Su cuerpo era de una sola pieza, cuadrado casi, y los zapatos negros y en punta resultaban demasiado calurosos para la estación. Transpiraba a pesar de la hora, y su cara redonda y pequeña brillaba obvia y bien afeitada. El pelo era escaso y pegado a las sienes, y delataba el reciente paso del peine y la gomina, y los bigotes subrayaban finamente una nariz gruesa y corta.
–Buenos días, señorita, ¿desea usted algo?
–No, simplemente estaciono aquí.
–Permítame presentarme. Soy el señor Menéndez –me tendió su diestra blanda y húmeda, que retuvo la mía sacudiéndola rítmicamente. Su izquierda se posó mullida sobre mi derecha, y así quedé atrapada en un apretón tan cordial com inesperado–. Y este es mi vendedor, un hombre de toda confianza El señor Fiumaretti –otro saludo, esta vez más discreto, un ligera inclinación de cabeza, desde tres pasos atrás del señor Menéndez–. Tiene usted una preciosa cama. ¿No la vende?
–No, señor, vivo aquí.
–Ah, qué curioso, usted vive aquí. ¿Y siempre canta?
–Bueno, sí. lo hago casi sin darme cuenta. Muy interesantes sus planes de venta, señor Menéndez –dije por cambiar de tema, porque en realidad estaba bastante sorprendida por la interpelación tan directa, la cortesía abrumadora y sobre todo, porque deseaba recuperar la mano que el señor Menéndez seguía sacudiendo sin interrupción.
–Señorita, me ha confirmado el señor Fiumaretti, y usted podrá desmentirlo si no es exacto, que usted lleva, digamos, una semana cantando esa bellísima canción y estacionada frente a mi negocio. Ya lo he dicho y se lo repito. Tiene usted una voz muy hermosa. Y la melodía es tan, cómo le diría, original. El señor Fiumaretti es un vendedor especializado –el señor Fiumaretti se sonrojó un poco y volvió a inclinarse suavemente–, y me ha confirmado que las ventas lejos de descender en este mes, y usted sabe, siempre hay una ligera, ligerísima recesión en los meses cálidos, ha subido notablemente. ¿Lo deberemos a su grata presencia frente nuestro establecimiento?
–Bueno, señor, yo...
–No me diga más, señorita, no me diga más. Comprendo su natural modestia. Quisiera proponerle, si es que usted no tiene ningún otro compromiso, bueno, lo que yo quisiera proponerle es que en lugar de estar, digamos, estacionada frente a mi establecimiento, tuviera la gentileza de acomodarse en nuestros escaparates, tal y como está ahora, apenas si sugeriríamos algún cambio, y promocionar con su hermosa voz nuestro modestísimo mobiliario. Un año de contrato, tres pagas extraordinarias, vacaciones, y ocho horas de trabajo, con dos libres al mediodía para almorzar. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, no lo piense más. Pase a mi oficina y firmamos el acuerdo.
De más está decir que hubo que desmontar la luna de la vidriera para que cupiera mi cama sin que yo tuviese que descender de ella. Esta pequeña cláusula, aclarada en el contrato, no ocasionó al señor Menéndez demasiados inconvenientes, y justo es decir que durante todo el tiempo en que trabajamos juntos jamás intentó que yo descendiera de mi cama, a pesar de que esto provocaba una serie de tareas extra por parte, sobre todo, del señor Fiumaretti. El señor Menéndez parecía decidido a simplificar todo en pro de un mayor índice de ventas, que él consideraba asegurado.
Y así, un día el letrero luminoso fijo que anunciaba rígidamente "Muebles Menéndez" se convirtió por magia del progreso en otro mucho mayor, con una cama dibujada incluso, que se encendía y apagaba. Esto modificó en cierta medida el contrato, porque yo exigí que se me pusiera por lo menos un biombo, ya que la luz fija del anterior cartel me permitía acostumbrarme a ella, en tanto que la intermitente sobresaltaba mis sueños.
El señor Menéndez cedió con su efusiva amabilidad a tan pequeño reclamo, y, a la mañana siguiente, Fiumaretti apareció abrazado a un biombo chino de madera y nácar, que representaba espléndidos pavos reales, un lago que caía hacia las bisagras de la madera, una pareja de enamorados que se abrazaban y cubrían tiernamente con una sombrilla. Volaban sobre ellos estáticas gaviotas, y dos enormes mariposas no se decidían a posarse en las flores de la orilla.
Era extraño de verdad el contraste. Durante el día, sentada en mi cama, o apenas recostada, cantaba mi canción, que crecía admirable, aprovechando la bonanza de la nueva vida. Y, de noche, el microscópico Oriente me llevaba a sueños extravagantes. Al amanecer casi, Fiumaretti arreglaba mi cama, servía el desayuno, limpiaba a mi alrededor, y comenzaba entonces el día de trabajo. Las ventas habían aumentado una enormidad, ya sea por lo extraño del reclamo, o porque la gente, al detenerse a escucharme, miraba los muebles expuestos y pensaba que qué tranquila era una vida así, cantando acostada en una hermosa cama de Muebles Me-néndez.
Por primera vez en todos esos años disfruté plenamente de la canción, ya no tan pequeña, casi adolescente, que surgía sola, sin excesos ni reproches, cálida como la caricia de un cuerpo conocido y tan segura de sí misma.
8
Si no hubiera tenido los ojos negros. El pelo enrulado, las manos cálidas. Si no hubiera soñado con él en las noches detrás del biombo chino, si no lo hubiera imaginado tanto como para que antes de conocerlo fuera ya un tiempo de la memoria. Apareció una mañana con predestinación de ternura. Las manos en los bolsillos, los pasos lentos y seguros de quien sabe que está llegando. Y, al verlo, ya temí que partiera.
Pero regresó a la mañana siguiente, con un cuenco de cerámica amarilla en donde flotaban nenúfares minúsculos. Nos miramos pequeñitos en nuestras propias retinas, dibujados en la luz.
Como quien retorna de un sueño, me volví a contemplar en los espejos de la cama. Fiumaretti me descubrió ausente, y hasta el señor Menéndez escuchaba asombrado los cambios en mi voz. Pero los clientes eran ahora tantos que hacían largas filas en la vereda, rodeando la manzana, de modo que el último se chocaba con el primero, y nada había que decir de mi trabajo.
Acerqué mi cama al cristal, y la segunda mañana, nuestras manos se tocaron dejando huellas que hubo que limpiar antes de abrir el local, huellas de humo pequeñas de un lado, grandes del otro. Otro día me trajo un alguacil que brillaba de azur entre sus dedos, y el olor del ozono al comenzar una tormenta. Y un trozo de mi infancia cuidadosamente envuelto en un pañuelo.
Al mirarlo supe que sería mío para siempre porque no podría retenerlo, vi cómo era su casa, y, en una siesta cálida –esas en las que el calor pesa hasta dejar vacías las calles y huele como un animal en celo–, nos amamos locamente sin tocarnos siquiera, y la canción renació fecundada y nueva, tan madura ya, tan ajena de sí misma.
Rodamos años atrás. Tomados por la cintura vimos ponerse un sol de aceite sobre el Pacífico. Por las noches inmensas nos caíamos de la tierra hacia las estrellas, y recorrimos la ciudad mientras nuestros pies se unían bajo las sábanas de la cama.
El amanecer lo trajo y me amó hasta que por fin me quedé dormida. A la mañana siguiente, sólo perduraba el cuenco con las flores marchitas, la huella de sus besos por el largo camino de mi espalda, el alguacil que husmeaba un viento de tormenta contra la luna del cristal, y el cálido aroma de su pipa inexistente.
Quise recuperar la canción, pero la sentí por fin alejada de mí. Mirando el sol que salía me vi en el espejo de la cama, y con el borde de la sábana me quité de la retina el último trozo de su espalda que se alejaba.
9
Había olvidado preguntarle su nombre. Siguieron días ausentes y melancólicos, y por eso me di cuenta de la llegada de un tiempo nuevo, ése que esperan con premura artistas noveles, músicos callejeros, bailarinas de concurso, niños prodigio. Frente a mí, parado, vi de pronto a un hombre de traje gris perla, corbata plateada, camisa amarilla, que, con una sonrisa inclaudicable y segura, había salido de su casa no sabré nunca si a comprar un juego de dormitorio completo, o a adquirir un nuevo baluarte para la música contemporánea.
Fiumaretti aspiraba el humo de su cigarrillo diario sentado en el precioso sillón tapizado en cuero blanco. El negocio brillaba de limpio y, como un caballo que espera la señal de partida, comencé a cantar, llevada tal vez por el embrujo de la ausencia. La melodía surgió nueva, imprecisa en su estilo, si vamos a compararla con las actuales líneas de la canción. Densa y segura, casi libre ya. No pude dejar de sentirla hermosa, pues hacía ya un tiempo que no me pertenecía del todo. Cerré los ojos para intentar vanamente poseerla, y, al abrirlos, el hombre de la sonrisa imperturbable seguía mirándome, y marcaba con su dedo gordo y seguro el difícil compás.
Si hasta el mismo Fiumaretti, tan rígido en su ritual, se puso de pie para observarlo, allí, a nuestros pies, pero tanto más alto en importancia. Al verlo parado junto a mí, con la ceniza del cigarrillo que se doblaba quebrándose sobre la alfombra tipo césped inglés que decoraba el escaparate, tomé por fin conciencia de que algo importante estaba por suceder.
Su mirada segura catalogó de inmediato a Fiumaretti como un subalterno, y sin saludarlo siquiera subió a la pequeña tarima sobre la que estaba mi cama y volvió a sacudir mi mano, como hiciera meses atrás el señor Menéndez.
–La felicito, tiene usted una hermosa voz.
Pero el apretón era ahora decidido y fuerte. Y aunque tampoco soltaba mi mano, temí rtirarla, como si me hubiese hecho suya al instante. Era un hombre de esos a quienes resulta dificil decirles que no.
No es que fuera hermoso, pero surgía de él la seguridad de quien está costumbrado a conseguirl todo, similar quizá a la de los vendedores ambulantes que son capaces de vender sólo por esta vez, y a título de propaganda, para el bolsillo el caballero o la cartera de la dama, dos maravillosos peines, y una estilográfica que no mancha, señores, y que hará las delicias del niño, a cualquier escéptico viajero de un tren en movimiento.
Y así es que me vi, una semana después, entre los brazos enternecidos del señor Menéndez que me entregaba un enorme ramo de flores envuelto en papel de celofán y decía:
–¡Ahora cómo vamo a trabajar sin usted, señorita Mónica!
Y Fiumaretti, que siempre un poco retirado, me extendía la mano blanda y húmeda. Su tímida ternura me puso triste cuando ya otra vez en un camión de mudanzas lo vi agitar suavemente la mano desde el escaparate, apoyado en la escaba, y darme la espalda emocionado antes de que el motor se pusiera en marcha.
Atrás se quedó para siempre el barrio. Los plátanos que habían sombreado mis siestas en los meses de calor, el ruido de sus habitantes que pautaba las horas con la exactitud de la rutina.
Habían contratado a mi pequeña canción.
10
El resto ya lo sabés, porque lo vivimos juntas.
Ahora que todo ha terminado, que cantaste mi canción, siento que los últimos recuerdos, los que compartimos, tal vez sean los más presentes. Desde este tiempo raro que habito puedo verte todavía ensayar, oculta mi cama tras las pesadas cortinas del enorme teatro.
Cómo trabajamos, durante esos meses, mientras aprendías las sílabas difíciles, las notas: pero no había ninguna razón para que yo bajara de la cama, yo no podía cantar.
Me gustó que fueras vos la elegida, aunque hubiera sido normal que me sintiera desplazada. Pero rápido comprendí que ése era el curso de las cosas, que mi vida, tan peculiar, debería seguir este camino.
Te vistieron de blanco, y, en el descanso de los ensayos, te sentabas a mi lado para mirarnos juntas en el espejo, y a vos te conté esta historia: cuando vivía tras la estatua del fundador de la Ciudad, la casa de Marta, Hans, la huida: el nacimiento de mi pequeña canción.
Es curioso, pero no sentí miedo, acaso un poco de pena, cuando te regalé el camisón de abuela Dora para que lo usaras el día del estreno, y los espejos, y la canción, que se escapaba de mí, manchándome de lejanía.
Porque eso sucede siempre, es parte del destino, y mi vida, aunque había sido extraña, no tenía por qué librarse. Pero vuelvo a decírtelo: así está todo bien, porque, en cierta forma, permanezco.
Un día, vi en tus ojos los míos, y en tu risa, mi propia carcajada. Eras muy hermosa, sí que lo eras, presta para cantar, tan nueva ante la vida, y yo me sentí orgullosa y cansada.
Y cuando de tus pupilas azules cayó mi primera lágrima emocionada, supe por fín que yo ya me había ido, y me miré en el espejo que jamás devolvería mi imagen, y en la cama un leve hueco dijo de mi cuerpo ausente.
El tenue calor que se evaporaba de las sábanas vacías que todavía dibujaban mi figura me evocó por última vez y recibió el eco de mi primera voz que surgía.
Por fin, allí, entera, de pie, en el escenario.
miércoles, 3 de junio de 2009
Puede compartir este post a través del sitio de bookmarks de su preferencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





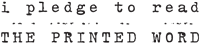
Publicar un comentario