Vincent Calenzo - The garden
Rudimentario arco de hierro, casi rectangular, su tensor es una hoja de acero con dientes pequeños, apenas separados entre sí. Un mango de madera oscura ofrece al puño humano la posibilidad de aferrarla, indica su disposición a servir. Si careciese de mango, saltaría a la vista su índole atroz; el mango vela lo perturbador, insinúa que ha sido domado, que el hombre lo maneja según le da la gana. Podría tener más madera, sin embargo, una estructura compleja de madera en la que encajasen los dientes de acero, igual que otros ejemplares de su especie. No la tiene. Es de hierro fundido; hierro y acero. Mineral arrancado del centro de la tierra, sometido al fuego, al agua, al mazo, se retorció, renuente a la consistencia y la forma requeridas, para caer otra vez entre los golpes, las llamas, el agua; chirrió, silbó, antes de llegar a ser el ciego pez de grandes profundidades, quieto, impávido, que es. Pero ahora su presencia altera el orden de las cosas; su presión es un desorden que, en verdad postula un orden nuevo, no siempre reprimible, amenazador.
Cuelga de un garfio que arranca de una varilla paralela al suelo, sostenida por cuatro picas verticales. De la misma varilla salen otros once garfios; ensartados en ellos hay trozos de carne de tamaños diversos, de color escarlata, grisáceo, con vetas y capas marfileñas de grasa, vísceras, aves sin plumas, atravesadas por la piel del cogote. Abajo, sobre una plancha de mármol blanco cubierta de astillas de hueso y migajas de carne, se aplasta un enorme hígado con destellos de tornasol y yace, rígido, al que le arrancaron la piel, en cuyos grandes ojos patéticos parece concentrarse el dolor de todo el mundo degradado.
Tal es el ámbito que rodea a la sierra: violencia, mutilación, sangre, tortura; crimen, aunque el hábito haga que así no lo sienta la raza que lo practica. Se la podría arrancar de allí, despojarla de la historia que se le ha pegoteado, sumirla de improviso en la soledad; no tardaría en volver a congregar la sangre en torno a sí, la criaría ineluctablemente, la destrucción acudiría a envolverla como acuden los sueños al dormido. No lo ignoran, en lo recóndito de sus mentes, los hombres, cuando procuran mantenerla ceñida entre víctimas animales. Pues, ¿hasta dónde, cómo penetraría en el reino de lo humano, si no existiera ese cerco?
A pocos metros, en la amplia gradería de madera sin pintar apoyada contra una de las paredes laterales, se apiña un conjunto singular. Cabelleras verdes, de rizos dulces, muy encarrujadas; otras, negruzcas, lacias, duras; esferas de piel dorada y quebradiza bajo la cual se vislumbra una carne lechosa; conos con la superficie cubierta de placas violáceas, semejantes a máquinas de guerra; otros conos, más delgados, largos, reptiles rojizos, de cola verde y amarillenta; pilas de cuerpos de color terroso, de contorno craso y variado, como guijarros que el mar tira sobre una playa. Aplastada en sus fibras, en su linfa, en sus círculos puros, y aún cantando en sus colores, agradeciendo cualquier forma, la muda tribu de los vegetales acaso revela clamorosamente que la impotencia y la resignación explican el áureo secreto de toda sabiduría.
Bajo el húmedo anochecer de verano sólo las moscas se agitan, zumban en ese cubículo progresivamente ganado por las sombras.
Alguien entre entonces. Procede de las habitaciones que deben extenderse más allá del local. Alguien no ajeno, por consiguiente; pero se mueve como si lo fuera: no con la confianza de quien anda entre los suyo y descuenta la pertinencia, la necesidad, incluso de su persona allí, sino en puntas de pie, deslizándose, deseoso de una existencia de ingravidez igual a la de la mota de polvo que no altera el equilibrio de la balanza. No es un ladrón: es un niño. Tendrá cinco, seis años: ha aprendido que para el código de los adultos todo lo que no sea permanecer inmóvil o hacer lo que ellos quieren, adularlos, en fin, resulta ilegal, punible, por el propio bien de los niños, según dicen. En cuanto a él, si se considera su cautela, no parece tener ahora en vista precisamente su propio bien.
El cuerpito cubierto por una blusa astrosa y un pantalón azul roto en las asentaderas, avanza con timidez. Se decide por encaminarse hacia la izquierda y al llegar al extremo del mostrador se agacha bajo la plancha de mármol, se pone en cuclillas y empieza a amasar una montañita con el aserrín que cubre el piso. ¿Era eso todo? No: tras unos instantes la cabeza se yergue y mira con lentitud en torno a sí, desentendida de la labor de las manos, cuyo movimiento resulta de pronto un pretexto al descubierto. El mechón de pelo color de miel que le cae sobre la frente acentúa con su sombra el brillo casi rapaz de los ojos: la linda vestezuela sabe que donde se inicia la libertad empieza el riesgo, y aunque no ve a nadie su olfato desconfía, la hace actuar como si se hallase rodeada. Pero no hay nadie. Sin embargo, sigue hurgando el aserrín. Tanta paciencia revela su increíble obstinación.
Se ha puesto de pie, al cabo; marcha hacia otro lado del mostrador; mira cada cosa; se mueve como si ignorase qué busca. Sus ojos se clavan en la sierra, colgada en lo alto: tal vez descubra en ella un emblema y sueñe con empuñarla algún día, agitarla majestuosamente, conquistar con ella el mando de vastos ejércitos. Ahora está demasiado lejos, es demasiado grande; si se la pusiesen de súbito entre las manos acaso retrocedería de miedo. De tal modo ha terminado por llegar al otro extremo de la mesa de operaciones.
Entonces su actitud abruptamente cambia.
Desaparecen las miradas y los movimientos inútiles, el aire irresoluto. Da cuatro rápidos pasitos por el entablado hasta quedar junto a una banqueta que tenía frente a sí al entrar: es sin duda su presa.
Como un ladrón, ha recorrido un círculo íntegro de disimulo antes de lanzarse sobre ella. La aferra por las patas; la arrastra junto al mostrador; se trepa; estira los brazos hasta una caja de madera colocada sobre el mármol; hace girar la llave del cajón; lo abre: está colmado de relucientes discos de metal y de rectángulos de papel, rojos, verdes, marrones. También como un ladrón se ha precipitado sobre el dinero; pero no para robar; para jugar, aunque quizás en los ladrones tampoco haya más que la alucinación de un aventurado juego.
Juega; hunde los dedos entre las monedas. Es posible que se oculte en ello algo malo, vicioso, perverso, destructor, condenable; la verdad es que el niño está ahora más hermoso que nunca; con esa seriedad concentrada de las experiencias espirituales que hacen olvidar la existencia física, tiene la cara iluminada y trágica que deben de tener los poetas en los momentos de visión. Juega, tira del cajón hacia afuera, desea escudriñar todo, tocar todo. Tira más, más. Y de pronto el cajón se le escapa, se precipita al suelo; tras el golpe estrepitoso, los billetes se esparcen, las monedas ruedan por doquier. Consternado, el niño desciende con celeridad de la banqueta; de rodillas en el piso, recoge el dinero, intenta reparar el desastre.
No ha advertido que desde hace un par de instantes una figura detenida en el umbral de la puerta trasera lo observa.
Pero las luces se encienden; él, estupefacto, se vuelve y ve. El hombre alto y corpulento tiene su enorme abdomen cubierto or un delantal blanco con manchas; los brazos, tensos a ambos lados del cuerpo, son gruesos y velludos; el rostro brutal ostenta unos bigotes negros cuyas guías descienden hasta las comisuras de los labios. Cuando se miran, resulta evidente que esta incidencia tiene una larga historia; es una vieja matadura que acaba de quedar de nuevo en carne viva.
En silencio, e hombre avanza hasta el niño; éste se pone de pie y retrocede, por lo cual el hombre acelera el paso; la víctima coopera así siempre con el victimario, provocándolo con sus reacciones de defensa. La diferencia natural entre los colores de los dos semblantes aumenta: a medida que el niño palidece -hasta que no le quedan más que dos círculos rosados en el borde de los párpados-, la cara del hombre se llena de sangre. Como si pensara, la cólera crece en él manifiestamente. Pero no piensa. H acorralado al niño contra el mostrador y mantiene fijos en él sus llameantes ojos. Pero no lo ve. Y resultaría quizás estremecedor ver lo que está viendo allí donde se halla el niño. Por lo demás, su aspecto, con las venas del cuello hinchadas, la cara apoplética, cianótica, se torna alarmante. Si no hace algo, va a estallar. ¿Y qué hará? El niño se ha echado a temblar. Si esa mole gritara, si rugiese, el nudo de tensión se disolvería. No grita. Sólo se advierte en él un ligero vaivén de todo el cuerpo hacia ambos lados. ¿Y esas manos, esas manazas espantables? ¿Por qué no le pega con ellas? ¿Por qué no las alza y descarga sobre el niño un golpe que lo derribe sangrando, atontado, aleccionado a fondo? Sería preferible que lo hiciera; el niño lo desea en este instante. Parecería que el hombre considerase tal posibilidad. Pero la apariencia no es cierta. No puede pegarle; no puede utilizar las manos; porque no son suyas. Él no es él. Y ese horrible ser larval que ha asumido su forma no ve, no habla, no pega.
Súbitamente aferra -con una sola mano, la izquierda- los antebrazos del niño, muy cerca de las muñecas: bajo el efecto de torniquete que esos dedos ejercen sobre sus venas las pequeñas manos se ponen moradas: así prisioneras, pegada una plama contra la otra, el hombre las fuerza a apoyarse, de canto, sobre la plancha de mármol. Como en un sueño, pero con la instintiva precisión con que se ejecutan las tareas cumplidas mil veces, el velludo brazo derecho hace lo único que acaso puede; se extiende hacia atrás, hacia arriba, hasta alcanzar el mando de la sierra; después baja, empuñándola, vertical, con el filo hacia adelante.
La mujer que acaba de entrar apresuradamente por la puerta exterior no atina a dar más de tres pasos y se detiene. Queda paralizada. Se sorprendería mucho, lugo, en caso de que alguien le preguntase la razón por la cual ha procedido así; pues no podría hallar ninguna. Sin embargo, la sensación que experimenta es tan avasalladora que cree tener los pies clavados al suelo.
¿Qué ve?
Nada extraordinario. Ve que el carnicero asierra las patas delanteras de un cabrito; ve que su hijo, parado junto al mostrador, observa tal operación. Pero de esa escena vulgar emana algo indescriptiblemente atroz. Nada más natural que un niño que contempla a su padre mientras éste trabaja; pero el niño no parece cosa viva, sino una estatua de cera, blanca, vaciada en el molde del horror. Nada más natural que la actividad de un carnicero que asierra un hueso; sin embargo, esta actividad no es ahora humana: el hombre asierra, asierra sin detenerse; máquina enloquecida, habrá cortado ya diez veces el hueso, despedaza la carne, pronto llegará el mármol y tampoco cejará. La mujer no reflexiona sobre tales detalles; sencillamente los percibe. En un momento se le ocurre llamarlo, hacerles notar su presencia; en seguida comprende que no lo lograría; no la ven, no la oyen; no existe para ellos, porque ellos están en otro mundo. Es esto quizá lo que le causa una impresión más fuerte. Entonces da media vuelta y huye.
El hombre prosigue aún con el ciego movimiento con el que ha destrozado casi por completo las patas delanteras del cabrito. Se detiene al fin. Como si lo abandonara una fuerza ajena que lo hubiese animado hasta ese instante, el cuerpo se le afloja, se le pone fláccido, la presión de sus manos cede.
La sierra cae al suelo pesadamente.
El ruido de la sierra al chocar contra el piso arranca al niño del conjuro al que parecía sometido; sus ojos se mueven, reconocen la realidad; la sangre le fluye de improviso a la cara. Y sin tardanza se escurre por la puerta trasera.
La reacción del hombre es más curiosa; da dos o tres pasos vacilantes, de borracho, hacia la izquierda; luego se sienta en el suelo, se tapa la cara con ambas manos y empieza a estremecerse convulsivamente, como si sollozara.
La sierra queda tendida bajo el mostrador. La levantarán después. La colgarán de nuevo en el garfio del que ha sido tomada. Restituirán ese orden -por un instante alterado- en el que ella debe aguardar, inmóvil, dependiente, útil. No obstante, la sierra proseguirá allí sus sueños. Llamada por los hombres a ser, su presencia siempre presionará sobre el mundo de los hombres con otro mundo, embrionario, no imaginado, que tal vez por prudencia los hombres prefieren no imaginar. Concebida por una voluntad que se supone libre, aprovechará cada desmayo de esa voluntad para suplantarla con sus sueños. Relámpago estancado, nunca resultará vano que esté allí donde está.
----------
Manguel, Alberto; Antología de la literatura fantástica, Ed. Kapelusz, 1973, Buenos Aires.






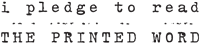
Publicar un comentario