[...]
Aunque sus buenas intenciones estaban a punto de extinguirse de por vida, no sólo porque a la suya, su vida, le quedara ya tan poco, sino porque al llegar al convento buscando a Elena no la encontró en ninguna de las aulas. Entonces decidió pasar por la capilla, más por encontrar a alguna religiosa que pensando hallar allí a la niña. Sin embargo, bajo la oscuridad tétrica del altar, tiritando y cubierta de lágrimas la encontró ya casi gritando lo que había comenzado apenas como un susurro: “no quiero ser santa, no quiero ser santa, Jesusito de mi vida, no quiero, no quiero ser santa”.
Cuando de la fría y enfebrecida mano de Emilio salieron de la capilla, Elena, sin saberlo, pisaba por última vez la Casa del Señor. Así lo había decidido ya su putativo padre.
Sin arduas investigaciones Emilio pudo saber que en aquellos días, por haber sido la beatificación de la Madre Cándida en Roma, las hermanas, exultantes, habían contado a los niños cómo a la recién estrenada beata se le había aparecido en su día el Demonio en persona en la capilla del colegio. A Elena, sin ningún enfermizo deseo de encontrarse con el Maligno, le había parecido que sólo pidiendo no ser santa evitaría verse sometida a esas crueles pruebas con que el Dios de los cristianos tienta a sus más queridos con ciudades en el desierto, amantes en los sueños o, sin más ni más, con Satanás en la capilla tenebrosa de un colegio de monjas.
Y como la pena es el único patrimonio que, al parecer, no mengua con el transcurso del tiempo, muy al contrario que la memoria, el cabello, las erecciones o la esperanza, Emilio, antes de que la enfermedad apañada en aquella cacería le llevara definitivamente a la muerte, todavía tendría que soportar el indescifrable dolor de ver a una niña de cuatro años desaparecer. No una niña cualquiera, una que se llamaba Elena y no quería ser santa. Justo al día siguiente de encontrarla pidiéndoselo a Dios, una fiebre implacable le subió de la entraña ardiente de la tierra a las sienes y una atroz melancolía se apoderó de ella.
Llamó Emilio al doctor como el ciego que solicita un rayo de luz. Don Fidel llegó, creyendo ingenuamente que la visita se debía a la enfermedad de Emilio. Por eso, sabiendo la gravedad incurable de su dolencia entró en el pazo y se presentó ante él con la mezcla de circunspección y fingida despreocupación con que los médicos entonan el gorigori con lacerante antelación a la verdadera lúgubre llegada de la Parca.
Cuando se le informó que la enferma a visitar era Elena, Elenita, la hija del capitán Rivas de El Ferrol, una ola de alivio recorrió su cuerpo y su espíritu porque, al fin y al cabo, las enfermedades de los niños son, igual que sus pecados, veniales.
[...]
domingo, 2 de enero de 2011
Puede compartir este post a través del sitio de bookmarks de su preferencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





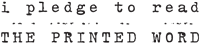
Publicar un comentario